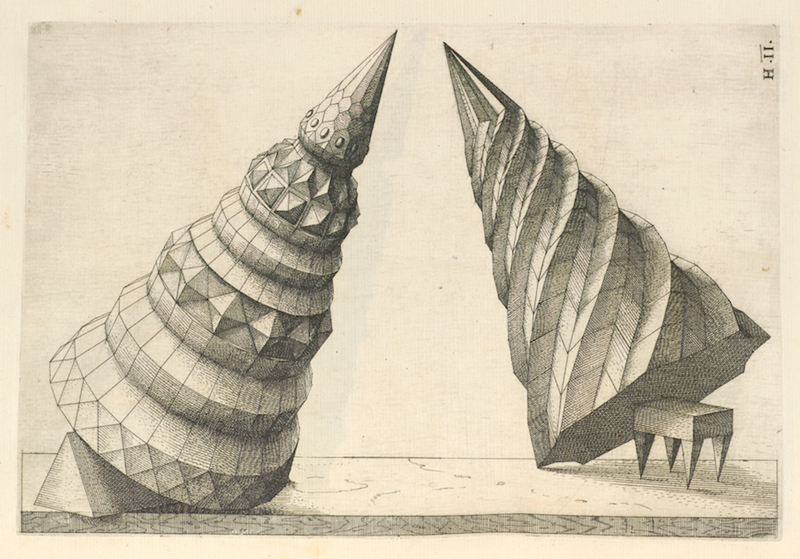Seguía llorando o hacía los ruidos; cuando aplasté el segundo cigarrillo contra la pared, sonó el teléfono. Me explicaron otra vez la ecuación catorce dieciséis, perdón, por favor, en seguida lo arreglamos. Pero cuando fui a darle la buena noticia a la señora equivocada, ya no había adúltera con quien hablar. Ni siquiera olor o perfume de hembra en busca de nueva dirección imprevisible.
Volví a la cama, volví a fumar. Mi deber, comprendí, era estar inquieto, afligirme por el ignoto destino de Gurisa, preguntarle a la foto del almanaque correspondiente a marzo -lianas importadas y colgantes, ovejas oscurecidas encima de una blancura dudosa, de nieve o arena- dónde estaría ella, en qué habitación de amueblada, entre qué gente, callando qué palabras.
Gurisa, Dios dio y Dios quitó. Era posible que ella atravesara el laberinto de habitaciones, torpezas y cables telefónicos y volviera a mí. Podía cubrirme de llagas sifilíticas desde la planta del pie hasta la coronilla o tal vez alcanzara con removerse sobre la endurecida frescura de las sábanas.
Pero Gurisa no venía y cuando estuve seguro, cuando olvidé sus variables caras y las curvas de sus dedos, me desnudé para refregarme en las sábanas, seguir fumando y atendiendo en la paz donde flotaban otros pensamientos más importantes que ella, más viejos que yo. ¿Por qué -pensaba- dejan nacer al que nace cansado y ya de regreso, por qué nace el que nace con ánimo tibio, el que espera la muerte y Gurisa no llega?
Tal vez hubiera respuesta y me estaba llegando, creí, pero un segundo antes sonó el teléfono y vino la voz del mucamo joven exótico y pederasta.
Le dije que sí, claro, comprendo, no faltaba más, gracias, pensando en sus nalgas oprimidas por pantalones negros de torero; su camisa adornada, su viril determinación de no manerarse salvo que el movimiento fuera imprescindible.
-Todo está bien, Manolete -repetí las gracias.
-El Cordobés, si no le molesta -dijo con rabia y ternura y colgó el teléfono.
No tenía demasiado dinero en los bolsillos, pero los billetes ya estaban aplastados entre la sábana y el colchón; yo tenía cigarrillos, un miembro que engordaba y luego caía violeta, yo tenía la esperanza de una mujer que podía ser llamada Gurisa.
Acaso estábamos separados para siempre, nunca más escucharía sus gemidos sobre la sábana ni la red de sus mentiras ingenuas. Estaba solo y triste, la botella mediada. Sin saber por qué decidí escribirle una carta de náufrago que ella, ahora, no leería jamás. En el escritorio, remedo de un secretaire, encontré papel crespo con un delicado membrete arrinconado discreto a la izquierda superior: Carreño House.
Tomé un trago y trabajé:
Juan Carlos Onetti. Dejemos hablar al viento.